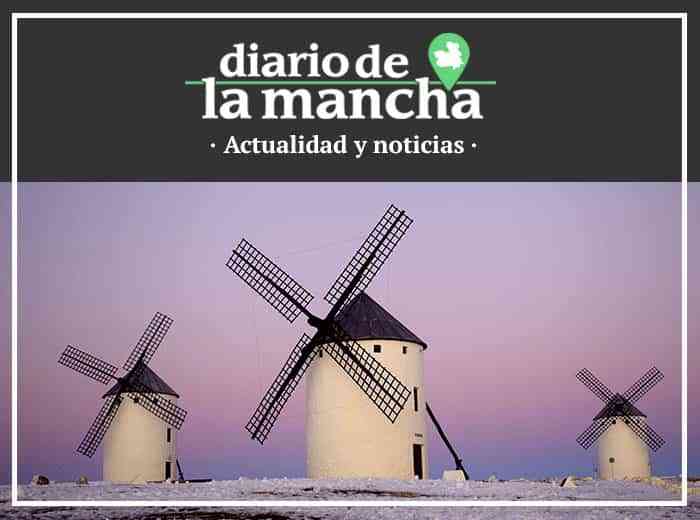Los antiguos romanos, conocidos por su maestría en ingeniería, construyeron redes de carreteras, acueductos, puertos y edificios colosales, muchos de los cuales han resistido el paso del tiempo. El Panteón de Roma, con la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo, es un ejemplo notable que sigue en pie desde su inauguración en el año 128 d. C. Mientras que algunas estructuras modernas se derrumban en pocas décadas, los vestigios romanos han perdurado, generando intriga y admiración.
Un reciente estudio ha arrojado luz sobre el secreto detrás de la durabilidad del hormigón romano: la cal viva. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Harvard y laboratorios en Italia y Suiza, han identificado que los diminutos clastos de cal en el hormigón romano conferían una capacidad de autorreparación desconocida hasta ahora.
Anteriormente, la durabilidad del hormigón se atribuía a la ceniza volcánica puzolánica, como mencionan los textos romanos. Pero estudios recientes han revelado que además de esta ceniza, hay rasgos de minerales blancos brillantes a escala milimétrica en el hormigón romano, llamados clastos de cal. Siempre se pensó que estos fragmentos eran producto de mezclas descuidadas o materias primas deficientes. Sin embargo, el nuevo estudio propone que estos clastos eran esenciales para la capacidad de autorreparación del hormigón.
Admir Masic, uno de los investigadores del MIT, argumenta que si los romanos se esmeraron tanto en crear un material de construcción excepcional, no descuidarían la producción final. Esto lo llevó a considerar otras posibilidades.
El equipo utilizó técnicas de imagen multiescala y mapeo químico para examinar estos clastos. Descubrieron que, cuando la cal se incorporaba al hormigón, no solo estaba presente en su forma apagada (hidróxido cálcico), sino que la presencia de clastos sugería el uso de cal viva (óxido de calcio), una forma más reactiva de cal. Esto fue confirmado por exámenes espectroscópicos que mostraban indicios de formación a temperaturas extremas, propias de la reacción exotérmica de la cal viva.
La mezcla en caliente de cal viva, en lugar de solo cal apagada, resultó ser la clave de la durabilidad superior del hormigón romano. El calentamiento del hormigón a altas temperaturas permitía una química imposible con solo cal apagada y reducía significativamente los tiempos de curado y fraguado, facilitando una construcción más rápida.
Para comprobar esta teoría, el equipo creó muestras de hormigón imitando las antiguas formulaciones y las sometió a pruebas de estrés. Las muestras que incluían cal viva se autorrepararon completamente en dos semanas, mientras que las hechas sin cal viva no lo hicieron.
Este descubrimiento podría revolucionar la producción moderna de hormigón, mejorando su durabilidad y permitiendo aplicaciones avanzadas como la impresión 3D de hormigón más resistente. También plantea un potencial significativo para reducir el impacto ambiental de la producción de cemento, que actualmente representa un 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Estas innovaciones podrían extender la vida útil del hormigón y mejorar sus propiedades medioambientales, contribuyendo a mitigar su impacto climático. Los investigadores esperan que estos avances no solo preserven mejor nuestras infraestructuras, sino también el planeta.