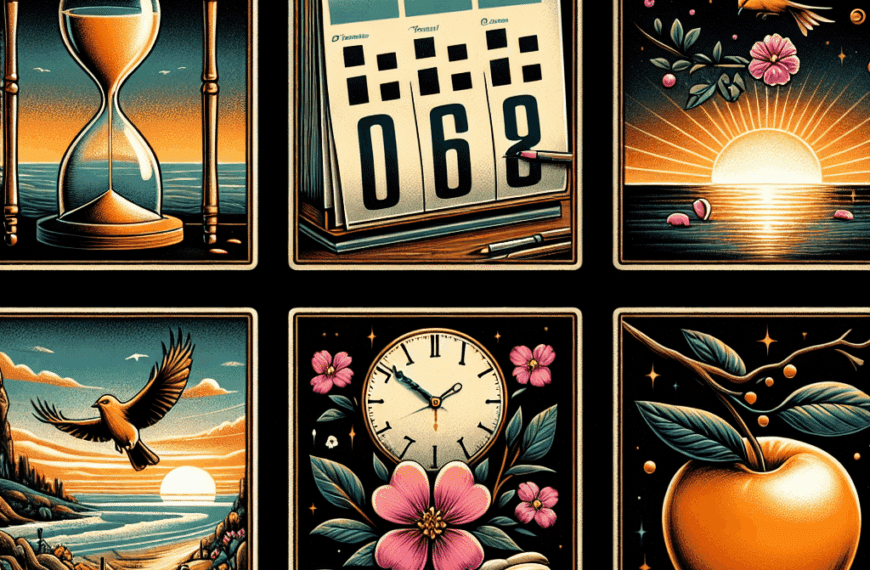En la década de los 60, el economista Robert Triffin dejó su marca en el mundo mediante su análisis crítico del sistema monetario internacional, identificado hoy como el «dilema de Triffin». Su pronóstico fue claro: para que el dólar estadounidense pudiera actuar como moneda de reserva global, Estados Unidos se vería obligado a mantener déficits permanentes. Estos déficits, a su vez, socavarían poco a poco la confianza mundial en el dólar, creando una paradoja que da la impresión de haber sido un augurio cumplido con inquietante exactitud.
Más de cincuenta años han pasado y el ecosistema económico global ahora enfrenta directamente las repercusiones de dicho dilema. Aunque la dependencia del dólar ha servido al sistema financiero internacional, el coste que acompaña a esta dependencia —en términos sociales, económicos y geopolíticos— se ha convertido en una carga insostenible.
Estados Unidos consolidó su papel hegemónico al exportar dólares y, a la vez, importar productos, principalmente de Asia. De este modo, logró que los dólares siguieran circulando, lo que requirió abrir el comercio, trasladar la producción al extranjero y poblar los estantes estadounidenses con bienes manufacturados en diversos países como China, México y Vietnam. El intercambio brindó a EEUU productos a bajo coste y tasas de interés artificialmente reducidas, debido a la reinversión de países acreedores en bonos del Tesoro, alimentando así una espiral de deuda barata.
Sin embargo, este modelo se sustentaba en el sacrificio de la base industrial estadounidense y, con ella, en la estabilidad de su clase media. Tal modelo no es sostenible indefinidamente; un sistema basado en déficits crecientes necesariamente enfrenta una fecha de caducidad. Con una deuda pública acercándose a los 34 billones de dólares, tanto los mercados como la ciudadanía estadounidense han empezado a cuestionar su viabilidad.
El evidente resultado de esta estructura: un alarmante incremento en la desigualdad, una clase media asfixiada, una creciente dependencia del exterior en bienes esenciales como medicamentos y microchips, y el resurgimiento del populismo político, tanto de derecha como de izquierda, alimentado por décadas de desindustrialización y precariedad económica.
Frente a este panorama, la administración estadounidense parece estar dispuesta a enfrentar las dificultades. Su estrategia se centra en una reindustrialización del país, aún al coste de provocar tensiones diplomáticas, guerras comerciales y eventuales aumentos de precios a corto plazo. Medidas como aranceles y subsidios a la producción nacional están enfocadas en mitigar el impacto sobre los votantes más afectados por la deslocalización y el estancamiento salarial.
El mensaje es claro: el sufrimiento actual debe ser visto como el costo necesario para reconstruir un sistema que Triffin ya había advertido no era sostenible. A corto plazo, el dólar no enfrenta competidores reales como moneda de reserva global. Sin embargo, las señales de cambio son palpables: acuerdos bilaterales en monedas propias, como los impulsados por China, Rusia y Brasil; la creciente desconfianza en los bonos del Tesoro; y las tensiones geopolíticas, que avivan la discusión sobre la multipolaridad monetaria.
El modelo que durante años ofreció estabilidad global a cambio de desequilibrios internos estadounidenses está al borde del colapso. El dilema de Triffin ha llegado a su madurez, y navegar hacia un futuro equitativo y sostenible implica asumir costos ineludibles. Robert Triffin supo anticipar la tormenta, y hoy su advertencia resuena con renovada intensidad.